La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que integra a más de 800 especialistas en el tratamiento de las enfermedades hepáticas, ha divulgado una nota en que demanda que se agilice la administración de antivirales de acción directa de segunda generación a pacientes en fase avanzada.
El Dr. Jaume Bosch, presidente de la AEEH, director científico del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas y miembro del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic de Barcelona, recuerda que “los nuevos medicamentos para esta patología, ya aprobados por la Agencia Europea del Medicamento o de próxima aprobación, presentan tasas de curación superiores al 90%, lo que va a permitir afrontar, en un futuro no muy lejano, la erradicación de esta enfermedad”.
Por su parte, el Dr. José Luís Calleja, secretario general de la AEEH y miembro del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, explica que “estos nuevos fármacos permitirán, además, reducir el tiempo del tratamiento a la mitad, disminuir sus efectos adversos y permitirán poder tratar a un mayor número de pacientes ya que, a diferencia de las otras terapias disponibles, son efectivos en los diferentes subtipos y presentan muy pocas contraindicaciones”.
Ambos expertos coinciden en que “la efectividad de estos fármacos se observará, fundamentalmente, cuando se combinen; aspecto en el que se está trabajando ahora, pues se administrará una combinación ideal para cada tipología de paciente adaptándose la combinación y el periodo de duración al tipo de virus que tenga el paciente”.
Acceso a los fármacos desigual por comunidades autónomas
La Agencia Española del Medicamento aprobó el acceso temprano a estos fármacos para tres grupos de pacientes que, por su gravedad, no pueden esperar al trámite administrativo. “Se trata de pacientes cirróticos con un alto riesgo de descompensación y muerte, pacientes en lista de espera de trasplante y pacientes trasplantados”, puntualiza el Dr. Calleja.
“Desde hace más de 2 meses», continúa el experto, «se han solicitado a través de nuestras farmacias hospitalarias el tratamiento con los nuevos antivirales en un número restringido de pacientes muy graves que cumplen los criterios de la Agencia Española del Medicamento. Sin embargo, la mayor parte de las comunidades autónomas no los están autorizando en pacientes que no pueden permitirse esperar, poniendo en riesgo sus vidas”.
“Además», remarca el Dr. Bosch, «el acceso a los tratamientos es desigual, lo que genera una situación de inequidad que resulta inaceptable desde cualquier punto de vista”.
La Sociedad Española de Trasplante Hepático (SETH) se suma a la demanda
Para el Dr. José Antonio Pons, secretario de la SETH y jefe de la Sección del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, “es urgente disponer de estos medicamentos para poder tratar a los pacientes trasplantados con hepatitis C y evitar la recidiva de hepatitis C después del trasplante hepático”.
Tal como asevera este experto, “uno de los problemas más graves que aparecen en el trasplante hepático es la recidiva de hepatitis C en el injerto del paciente, que aparece en el 100% de los casos y condiciona, además, que al cabo de cinco años casi el 20% desarrolle una cirrosis. La forma de evitar estas situaciones es el tratamiento con antivirales potentes, de los que están apareciendo en la actualidad, pues los anteriores tenían efectos secundarios considerables y una baja eficacia en este aspecto”.
Además, afirma, “con la aparición de los nuevos antivirales se está demostrando que en un porcentaje muy elevado de pacientes (hasta el 70%) se está evitando que la hepatitis vuelva de nuevo al injerto”.
La AEEH solicita una Estrategia Nacional en Hepatitis C
La AEEH está trabajando en una propuesta de Estrategia Nacional de Salud con cuatro pasos de actuación piramidal: 1) Educación y concienciación social sobre las enfermedades hepáticas; 2)Formación médica; 3) Diagnóstico de pacientes, y 4)Acceso a los medicamentos.
A través de esta estrategia, que, a juicio de los expertos, “se debería acompañar de un presupuesto especial para poder ser puesta en marcha”, se pretende garantizar el acceso a los nuevos fármacos a todos los pacientes por igual, gracias a las elevadas tasas de curación que presentan. “Estos tratamientos, además, son coste-efectivos, y suponen una reducción del gasto farmacéutico derivado de otras enfermedades hepáticas”, apuntan.
Fuente: Jano Online












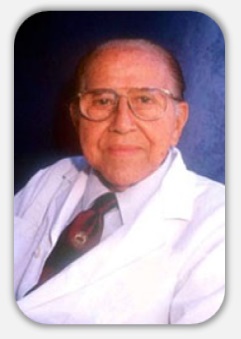

Los lectores comentan