 El día de su cumpleaños 66 José Miguel Hernández Hernández estaba en el quirófano. Era la quinta vez que a aquella muchacha de 26 años le abrían el abdomen y su vida dependía de las decisiones que se tomaran allí. Ni a él ni al resto del equipo les tembló el pulso para hacerlo bien. No volvería a ser madre, pero saldría del hospital viva y con su bebé en los brazos.
El día de su cumpleaños 66 José Miguel Hernández Hernández estaba en el quirófano. Era la quinta vez que a aquella muchacha de 26 años le abrían el abdomen y su vida dependía de las decisiones que se tomaran allí. Ni a él ni al resto del equipo les tembló el pulso para hacerlo bien. No volvería a ser madre, pero saldría del hospital viva y con su bebé en los brazos.
De cierto modo, la primera lección de vida que ha aprendido, casi por la fuerza, es que «en una cirugía no se puede ser romántico y mucho menos indeciso, lo primero es salvar». Así ha sido durante 43 años, desde que rechazó ser cirujano pediatra en La Habana y fue a dar, incluso, a la Isla de la Juventud. Luego vino a Ciego de Ávila y cumplió el sueño de ser cirujano general, se mezcló entre la gente y echó raíces aquí para siempre.
Un día cualquiera, después de ocho operaciones, ojeras inmensas y pies inflamados, sale caminando hasta la casa y a cada paso lo asaltan con un saludo, un abrazo o con una consulta intempestiva. Al fin y al cabo, ha terminado acostumbrándose a ser reconocido en medio de cualquier gentío, de noche o de día, con bata blanca o sin ella, y siempre termina riéndose y complaciendo porque es un tipo «chévere» y humilde.
A la pregunta más elemental de todas: ¿Qué no puede faltarle a un cirujano?, responde con precisión, «tiene que estudiar mucho, ser disciplinado y no pueden faltarle el aplomo y la valentía para hacer todo lo posible por salvar, aun cuando la capacidad resolutiva sea poca. Tiene que saber cuándo hay que operar, aunque después se confirme que era un quiste de ovario y no una apendicitis. A veces, la espera complica y mata».
Si lo dice él debiéramos creerle, no solo por las canas o las muchas medallas y reconocimientos guardados, sino porque su aplomo se curtió bajo fuego cruzado en Angola, cuando los heridos en la batalla de Cuito Cuanavale llegaban en masa.
Entonces, junto a un residente de Ortopedia, tres doctoras y un anestesista, canalizó venas, clasificó y estabilizó a centenares de pacientes. Se decidía la vida dentro del improvisado salón de operaciones, que resultó ser un contenedor enterrado bajo tierra, con aspiradoras y máquinas de anestesia que funcionaban lo mismo con electricidad que a través de pedales y palancas.
Como quien le pone color a una foto en blanco y negro, y como si él hubiese sido menos valiente que el resto, dice que «las mujeres eran guapas, unas leonas, aquello no era como en las películas, era otra cosa, apenas podías moverte de tu posición porque te alcanzaba un tiro, había que confiar en tus compañeros y aguantar». Algunos detalles han sido sepultados por el tiempo, pero no olvida, incluso 30 años después, cuando se rencontraron en La Habana, que ese día nadie murió en el quirófano.
Al doctor Hernández, como lo conoce la mayoría, le ha dado el sol en la cara operando, le ha tocado hacer hasta lo imposible con métodos y recursos alternativos, y no pasa un día sin estudiar o debatir algo nuevo, ni sin alegrarse por haberse quedado aquí, con los suyos, a pesar de que pudo elegir cualquier otro país del mundo para ejercer.
Dentro del quirófano contiene los nervios, que no ceden ni con los años, no se permite apuros y su precisión es casi marcial, por eso, nos alegramos tanto de su bisturí como de su ejemplo.
Alrededor del año 2003 comenzó a trabajar de conjunto con los ginecólogos en la atención a maternas complicadas y se ha erguido como una suerte de columna vertebral del servicio de Cirugía en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, sobre todo, cuando se han visto contra la pared, empatando una guardia con una consulta por el déficit de especialistas, ya sea porque los jóvenes desisten o por el éxodo, que en menos de un año les arrebató a 10 cirujanos.
? Lea: El rastro de una cirugía.
La discusión de casos y procederes, y la actualización de los protocolos, pasan por su experiencia. Ahora se habla de no operar de noche una vesícula biliar, sino de ponerle tratamiento y esperar al siguiente día, cuando el cansancio sea menos y puedan acompañarlos en el salón los profesionales necesarios; así como de revaluar los protocolos referidos a las hemorragias digestivas y los traumatismos abdominales. En sus palabras: «se está dejando todo claro para que no haya improvisación».
Pero antes de llegar a este punto su hoja de vida había sumado, también, misiones internacionalistas en Argelia y en Cabo Verde, donde chocó de frente con las reglas de la medicina privada. Vivió en carne propia cómo se escamoteaba un diagnóstico con tal de hacer más pruebas y análisis, se seguía de largo cuando la persona no podía pagar, o un colega escondía el instrumental con tal de que «el cubano» no supiera en realidad qué padecimiento se operaba.
En la provincia de Sila, en Argelia, estuvo durante 22 meses en medio del desierto, con una rutina que alternaba el descanso con 11 días consecutivos de guardia. Ni siquiera ese ritmo lo exentaba de llamadas a deshora porque vivía en el hospital y, al menor imprevisto, le tocaba correr. Por eso, sus cuentas no fallan, allí fue donde más trabajó.
En este lapso operó a más de 400 personas y asistió muchísimas cesáreas, junto a dos obstetras, los únicos cubanos en toda aquella región. Ahí vio por primera vez lo que la literatura médica describe como quistes hidatídicos, producidos por larvas enquistadas de un parásito en órganos como el hígado y los pulmones. Para colmo de males, aunque lo reconoció a la primera, llegó roto al tratarse de un traumatismo por accidente de tránsito, lo cual complicó las maniobras quirúrgicas.
A Cabo Verde llegó con experiencia acumulada en eso de convivir con «bichos raros», enfermedades endémicas, vientos negros del desierto y tradiciones culturales que separan a mujeres y hombres, tanto que ni siquiera entre compañeros de trabajo podían saludarse con un beso o un apretón de manos. Para un cubano bonachón, esto fue tan difícil como practicar una incisión y operar a cielo abierto.
Aquí terminó de refinar los procedimientos de la cesárea y alrededor de 63 bebés vieron la luz en sus manos. Fue aquí, también, cuando comenzó a preocuparse por un repentino cansancio y soñolencia, que plantaron las sospechas. Una vez en Cuba confirmó con el chequeo médico de rigor que tenía una insuficiencia renal, que lo obligaría, en lo adelante, a andar por la vida con más calma.
El color amarillento de su piel mulata y la anemia fueron algunas de las causas que lo mantuvieron 56 días ingresado, incluso en Terapia Intensiva. Por suerte, no le faltaron el diagnóstico certero, la mano amiga en el hombro, el cake, el panqué y el flan, que intentaron transformarle la estadía en una fiesta. Desde entonces ha esquivado las limitaciones de sus riñones con lesiones y ha incluido en la agenda las preocupaciones por una dieta saludable.
Con estos antecedentes, cuando la COVID-19 desbordó salas y pasillos del Luaces Iraola, lo más coherente fue pedirle que se quedara en casa, pero como ha vivido más tiempo ahí que en cualquier otro lado, no entendió razones. Trabajó cada día y pasó en un santiamén del miedo por sí mismo, al conocer que un paciente recién operado resultó positivo al virus, al miedo por sus colegas que enfermaron y por su hijo que contrajo la enfermedad trabajando en la sala de Terapia Intensiva.
Debió pensar en las muchas veces en que, siendo un niño, José Miguel desempolvaba sus medallas y se las ponía en el lado izquierdo del pecho, pleno de orgullo por un padre con el que compartiría, además de la misma sangre y el mismo nombre, la pasión por la medicina. Fueron días terribles.
Por haber vivido tanto es que el doctor Hernández afirma que «los sabios en la medicina no existen» y, por eso, «hay que discutir los casos. Aunque existan divergencias acerca de la conducta seguida, la evolución favorable o no es la que tiene la última palabra». Cuando le reprochan que los cirujanos son altaneros, dice al instante que sólo se trata de «carácter forjado con la toma de decisiones difíciles, de pensar siempre que la solución está en sus manos y de cargar con el peso de que una cirugía es, en primer lugar, un trauma que se ocasiona».
Ha llegado a los 67 años con la complicidad de sus dos hijos y sus cuatro nietos; con el cariño de medio pueblo; con alumnos que ya son doctores en Ciencia y todavía le agradecen; y con el premio Antonio Luaces Iraola por la Obra de la Vida que ha venido a sonrojarlo, cuando creía que su currículo estaba completo de diplomas y medallas.
También con una casa que, ahora, le queda más grande y con el dolor que deja la muerte; pero como nos ha acostumbrado a que sus batallas siempre sean un éxito, su pelea con la vida sigue intacta.
Fuente: El invasor


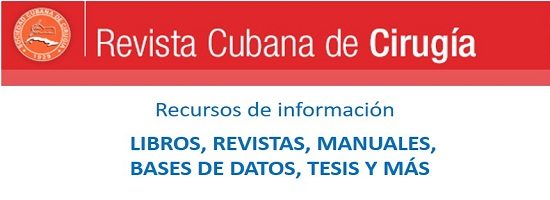







Comentar: